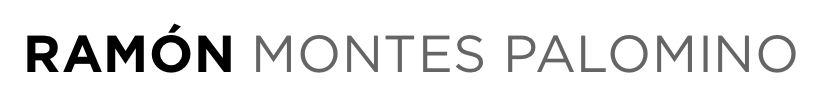España: El país que habla con acento distinto en cada recuerdo
Viajar por España fue como recorrer una novela coral, donde cada ciudad es un personaje con voz propia, pasado complejo y un presente que aún late con fuerza. No es un solo país, sino muchos. Y cada uno me habló distinto, con su propio acento, su propio ritmo, su propia herida.
Algeciras fue mi entrada. Entre el mar y África tan cerca, sentí que el horizonte no es un límite, sino un eco. El puerto es movimiento constante, como si la ciudad nunca acabara de asentarse. El viento allí huele a tránsito, a historias que no se quedan pero tampoco se olvidan.
En Ceuta, la frontera se vuelve carne. El idioma suena igual, pero todo es diferente. Me perdí en su muralla, en su mezcla de religiones, en ese cruce de culturas que no discute, sólo convive. La ciudad es pequeña, pero tiene una profundidad que no se mide en kilómetros.
Málaga me ofreció luz. Una luz honesta, sin filtro. El Mediterráneo se asomaba como un espejo amable y yo, sin plan, caminé por el centro antiguo como quien revisa un diario ajeno. En el Museo Picasso entendí que el arte no necesita explicación cuando se siente como un zarpazo.
Granada fue un suspiro largo. La Alhambra, esa poesía hecha piedra, me dejó sin habla al amanecer. Pero fue en el Albaicín donde encontré lo que no buscaba: una terraza, un té de hierbas, y una mujer cantando flamenco con voz rota. La belleza, a veces, no está en lo perfecto, sino en lo que ya se está quebrando.
Sevilla fue fiesta contenida. Todo es color, flor, sombra y duelo. El Guadalquivir me acompañó en mis caminatas, como un verso que no se olvida. Vi un atardecer desde la Giralda y me prometí volver, aunque no sé si lo haré.
En Toledo, las espadas no se clavan: se heredan. Las calles empinadas me hablaron de imperios que pasaron y de religiones que alguna vez compartieron el pan. Caminé por la judería con respeto, como si cada piedra guardara un secreto sagrado.
Madrid fue ruido, velocidad, libros, y vino por la tarde. En el Barrio de las Letras, me senté frente a una frase de Quevedo tallada en el suelo y me sentí parte de esa tradición: la de los que escriben para no desaparecer. Allí, uno aprende que la prisa también puede tener belleza.
Valencia me ofreció fuego. Llegué en Fallas, sin saberlo, y descubrí que la destrucción también puede ser celebración. El Mediterráneo, menos azul que en Málaga, igual de profundo. El arroz sabía a infancia inventada.
Alicante fue descanso. Nada me urgía, todo era suficiente. Caminé por la Explanada de España, y al ver las palmeras bailando con el viento, sentí una serenidad casi imposible. Allí escribí por las mañanas, y por las tardes, sólo respiraba.
Barcelona fue contradicción. Gaudí me mareó con su geometría imposible, y el Barrio Gótico me recordó que el tiempo se acumula. Subí al Park Güell y pensé en todo lo que no entiendo de mí mismo. Esa ciudad te sacude sin pedir permiso.
España me dio paisajes, pero sobre todo, voces. Me enseñó que se puede amar muchas versiones de una misma tierra, y que el idioma es uno solo, pero las historias son infinitas.
Y al marcharme, comprendí que España no se visita: se lleva como una cicatriz luminosa. Como un verso que no se termina nunca de escribir.
Ramón Montes Palomino

Algeciras
España
Algeciras
España
Algeciras
España
Algeciras
España
Granada
España
Granada
España
Granada
España
Granada
España
Toledo
España
Toledo
España
Toledo
España
Toledo
España
Alicante
España
Alicante
España
Alicante
España
Alicante
España
Madrid
España
Madrid
España
Madrid
España
Madrid
España
Valencia
España
Valencia
España
Valencia
España
Valencia
España
Barcelona
España
Barcelona
España
Barcelona
España
Barcelona
España
Málaga
España
Málaga
España
Málaga
España
Málaga
España
Ceuta
España
Ceuta
España
Ceuta
España
Ceuta
España
Sevilla
España
Sevilla
España
Sevilla
España