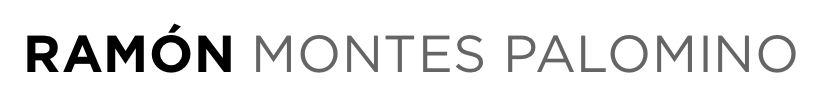Serbia: Donde la historia se fuma lentamente en un café
Serbia no busca agradarte. Te muestra sus cicatrices sin vergüenza, como quien ha sobrevivido demasiado como para preocuparse por la impresión que deja. Y eso, a mí, me cautivó.
Belgrado no es una ciudad bonita en el sentido turístico. Es una ciudad real. Un lugar donde los muros tienen memoria, y las plazas aún cargan ecos de discursos, balas y canciones. Todo en ella parece haber sido vivido intensamente… y luego reconstruido, aunque no del todo. Y justo en esa imperfección, en esa mezcla de concreto gris y flores espontáneas, encontré una belleza dura pero honesta.
Caminé por la fortaleza de Kalemegdan, donde el Danubio y el Sava se cruzan como venas abiertas del continente. Me senté a mirar el río y sentí que Belgrado fluye como esos caudales: con fuerza, pero con una tristeza serena. Un local me dijo que aquí no se olvida, pero se sigue adelante. Me pareció una forma valiente de vivir.
El café —tan fuerte que parece argumento— fue mi compañero durante días. En él, los serbios conversan sin prisa, fuman, leen periódicos en papel, y miran a los extraños sin disimulo. En una de esas terrazas, entre edificios brutalistas y árboles que se niegan a morir, escribí una de mis mejores páginas sin abrir el cuaderno. A veces, uno escribe hacia dentro.
En la noche, Belgrado cambia. El río se llena de luces y bares flotantes. La ciudad, que durante el día parece cargar el peso de siglos, baila como si el mundo se fuera a acabar —y quizás por eso lo hace con tanta intensidad.
Serbia me mostró otra cara de Europa. Una que no presume, que no maquilla, pero que ofrece autenticidad. Allí aprendí que las ciudades no tienen que ser amables para ser inolvidables. Algunas solo necesitan ser verdad.
Y Belgrado es una verdad que arde lento, como un cigarro olvidado en un balcón.
Ramón Montes Palomino

Serbia
Belgrado
Serbia
Belgrado